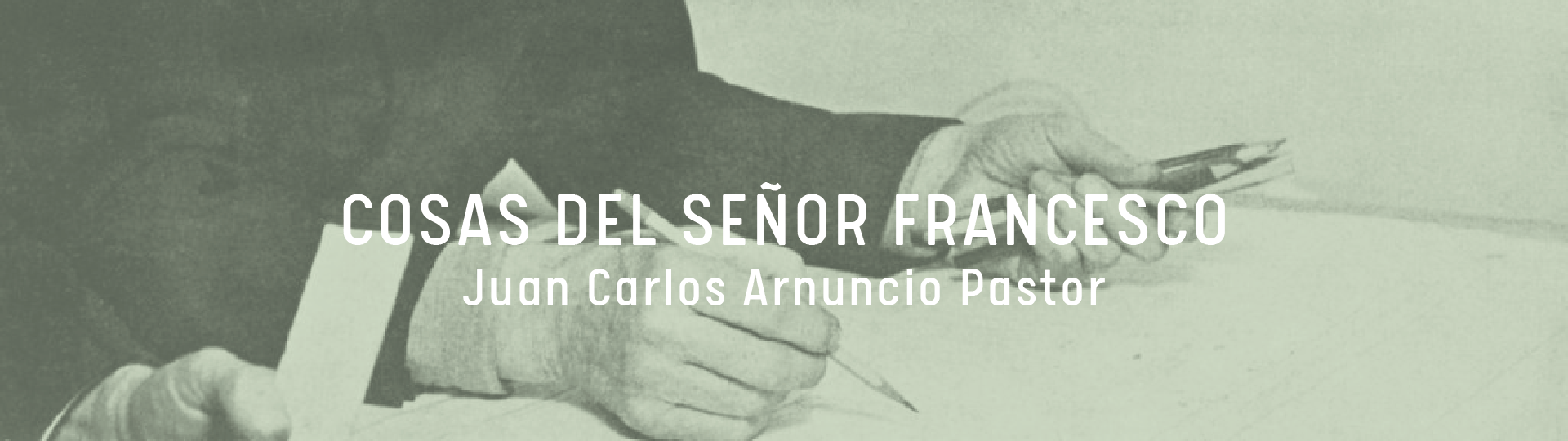
23 Abr LA TINTA DE LA ARQUITECTURA. TEXTOS DE REFERENCIA DEL SIGLO XX Y XXI. JUAN CARLOS ARNUNCIO PASTOR
Juan Carlos Arnuncio es arquitecto y catedrático en la Escuela de Arquitectura.
La novela se desarrolla en torno al arquitecto italiano Francesco Borromini. Cuenta las horas transcurridas entre el momento en que Francesco Massari, criado y ayudante de Borromini lo encuentra malherido, hasta la muerte de su maestro al día siguiente.
Durante ese tiempo, paralelamente a los acontecimientos que se van sucediendo en torno al herido, desfilan en la imaginación de éste sus anhelos, sus obsesiones, su convulsa relación con Bernini que se van entretejiendo entre los acontecimientos que jalonaron su existencia, así como reflexiones en torno a cuestiones como la amistad, el poder o la muerte.
Aborda otras reflexiones de carácter existencial, como la muerte, el poder o el deseo.

COSAS DEL SEÑOR FRANCESCO
Juan Carlos Arnuncio Pastor, Fuente de la Fama. Valladolid, 2009
No, no era la excelencia la que llevó a Velázquez a pintar al Papa. Sólo el agradecimiento de éste a la corona española y razones de Estado. Es lo que tiene el poder. El arte florece a su sombra, aunque con frecuencia lo ignore. ¿Por qué Inocencio X me apoyaba como arquitecto? ¿Acaso era capaz de discernir entre una obra de arquitectura buena y otra mala? ¿No será que era más proclive a enfatizar cierta afinidad hacia lo español por cuestiones políticas y mi educación en Milán bajo la corona de Felipe II y mi explícita afinidad hacia lo español se prestaba a ello? ¿Por qué Urbano VII había apoyado a Gian Lorenzo? Lo que querían uno y otro no era sino perpetuarse. El uno a través de una acción política al servicio de la corona española y el otro en la tumba ostentosa que le hizo Bernini. Detrás de cada encargo estaba la obsesión por perpetuarse, por trascender a su tiempo. Para eso quiere el poder al arte. No porque le interese, no porque le seduzca, no porque sea capaz de vibrar con él, no porque le haga mejor. Ni siquiera lo distingue. Los poderosos son tan necios que acaban por creer que son ellos los que han realizado las obras. ¿Quién sería Julio II sin Miguel Ángel? ¿O León X sin Rafael? ¿O Urbano VII sin Bernini? ¿O tú, Inocencio, sin el retrato que te hizo Velázquez? ¿O sin mi intervención en San Juan de Letrán? Pero de todos modos tenemos que agradecer a su ambición el hecho de que existamos como artistas. Ésa es la gran paradoja. Nos alimentan para que les perpetuemos, para que les hagamos trascender a su tiempo. Aunque sospechen de nosotros. Pero no saben quiénes somos y nos acogen o nos rechazan sólo en la medida en que resolvemos sus espurios problemas; en que alguien al que juzgan entendido, nos valore o no, o que suscitemos eso que ellos laman “éxito social”. Porque ellos nunca tienen criterio. No reconocen la calidad y cuando lo hacen, sencillamente, no son el poder. ¿Qué le interesaba al papa Urbano cuando mandó hacer el baldaquino? ¿Resolver el problema del crucero de San Pedro? ¿Pero qué problema encontraba él cuando no había baldaquino? No. Le entusiasmó saber que Maderno creía que el tamaño de la basílica debería ser atemperado por algo. Que se necesitaba un elemento que pusiese en el mismo cosmos a la gente y a la basílica. Le entusiasmó saberlo porque constituía el mejor pretexto para cuajarlo de esas abejas que simbolizan su apellido. Su firma, allí mismo, justo encima de la tumba de San Pedro.
[…]
Me acusaron de que mis edificios eran enormemente costosos: también me atacaron por ahí. Tiene gracia. Haber defendido toda la vida los materiales humildes, creer más en el oficio de los obreros, en un revoco, en un estuco, que en la calidad de un mármol o en la vanidad del bronce para que vengan a decirle que tu obra es en exceso costosa. ¿Acaso no se dieron cuenta que quien afirmaba eso eran los mismos que cerraban filas contigo, Gian Lorenzo, los que me acusaban de gótico? ¡¿Gótico?! Qué saben ellos, Dios mío. Es admirable comprobar cómo la ignorancia, la falta de criterio, se alía con el pensamiento oficial. […] Gótico y caro. Ya está. Borromini es gótico y caro. Menos mal que antes de morir Inocencio, fra Giovanni de San Buenaventura, el procurador general del Monasterio de San Carlo alle Quatro Fontane, a quien Dios bendiga, había comenzado a redactar un informe sobre la obra.
Allí se explica hasta qué punto era mentira que la obra era costosa, tanto que subraya que era en extremo barata. Allí se habla de la admiración que mis edificios despertaban en alemanes, flamencos y españoles; allí se habla de mi propio desinterés económico. ¿Qué más quieren? Pues tampoco era suficiente. No faltó quien dijo que yo había llevado la mano a fra Giovanni al escribir aquello. Tuve que publicar mis “Opus Architecttonicum” donde era yo mismo, allí sí, quien explicaba otra obra mía, el oratorio de San Felipe Neri, y no sólo la explicaba en todos sus extremos, sino que explicaba hasta en dónde residía su belleza.
[…] Nunca olvidaré tu actitud el día en el que el papa Urbano VII inauguró el crucero con nuestro magnífico baldaquino erguido sobre la multitud que llenó aquel día San Pedro. Fue hace ya más de treinta años. Fue una misa solemne. Recuerdo cómo dispusieron a la gente. En el transepto, en el lado del Evangelio, toda la curia, a excepción del colegio cardenalicio que oficiaba con el Papa. En el lado de la Epístola, diáconos y monjas hasta rebosar. En los primeros puestos de la nave central toda la alcurnia romana empezando por los Barberini, los Lante, los Este, los Médici, los Borghese, los Doria, los Orsini y el largo etcétera que constituía la Roma de aquellos años. Detrás, la gente de La Sapienza, las autoridades del Campidoglio, casas conventuales y, finalmente, masas y masas de gente que casi llenaron el templo. A ti y a mí y a los oficiales del equipo que habíamos trabajado en la construcción del baldaquino nos reservaron un lugar preferente en el crucero al pie del pilar toral del lado de la Epístola, junto al maravilloso colorido de la Guardia Suiza del Papa. Una fila de monaguillos y jóvenes diáconos la encabezaban escoltando a un sacerdote que portaba una gran cruz de plata. Recuerdo el leve movimiento de sus sotanas rojas. Después, una doble fila de cardenales con todos los atributos de su condición y finalmente, con un sacerdote que con un incensario de plata inundaba de aroma el lugar, iba el Papa bajo un magnífico palio dorado portado por seis sacerdotes más. Urbano llevaba una gran cruz que le servía de cayado y cuyo peso se hacía evidente al andar. La comitiva pasó cerca de nosotros y recuerdo de un modo preciso su mirada cuando nos reconoció. Nos miró y como un guiño apuntó a lo alto del baldaquino. Nuestro baldaquino. Mi baldaquino. Lentamente, con toda la unción que requería el acto, casi como de si una coronación papal se tratase, la procesión rodeó el crucero y, finalmente, el Papa y doce sacerdotes más subieron la escalinata hasta el altar. “¡IN NOMINE JESU OMNE GENUFLECTATUR!”, gritó uno de los celebrantes. Y en un murmullo que llenó el templo, comenzando desde el altar y hasta los pies de la basílica, todos nos arrodillamos. Después se inició la Eucaristía solemne oficiada por el Papa y doce cardenales. Nunca olvidaré que la coral del Vaticano, que ocupaba un lugar preferente junto al baldaquino frente a la nave central, cantó algo de Monteverdi. No lo olvidaré porque, no sé si lo recordarás, a la salida tú y yo tuvimos una discusión acerca de Monteverdi y Allegri. Se me ocurrió ponderar su música y saltaste de un modo fuera de lugar en defensa de su colega Allegri. A mí me parecía, no sé cómo decirlo, ¿antiguo? Me recordaba el canto gregoriano, pero con sopranos. Además, le conocía personalmente y no me despertaba ninguna simpatía. Por alguna razón, te enervaste. Habíamos discutido de algo intrascendente, pero contigo las cosas siempre acaban por tener trascendencia. En todo caso, en la ceremonia, la música había sonado espléndida. La melodía llenó la basílica. Tú y yo no quitábamos la vista del baldaquino. El sol entraba por la linterna de la cúpula y producía reflejos allá arriba en los ángeles que coronaban aquella arquitectura de bronce, y entonces te vi llorar. Fruncías el ceño en un intento vano por evitarlo. Te confieso que a mí se me hizo largo todo aquello. Quería salir de la basílica, juntarme con la gente que formaba mi universo. Celebrarlo. Pero tú no. No te reprocho lo que sin duda era de una gran emoción para mí. Pero nunca alcancé a comprender aquellas idas y venidas de tu estado de ánimo. Eres capaz de emocionarte, llorar, y sumirte en una especie de postración intelectual, de recogimiento, que a mí me despertaba curiosidad; pero a la vez podías estallar en ataques de ira de la máxima violencia y hacer que nadie de los que estuviesen a tu alrededor comprendiese nada. Quizá el tiempo me haya enseñado que lo que te emocionaba no era tanto una música o una evocación concreta sino, sencillamente, la belleza. La belleza en cualquiera de sus manifestaciones. En eso creo que sí que nos parecemos, solo que a mí me induce un estado de ánimo vital. La contemplación de algo hermoso me suscita la voluntad de pintar, de tallar, de ver, de amar…

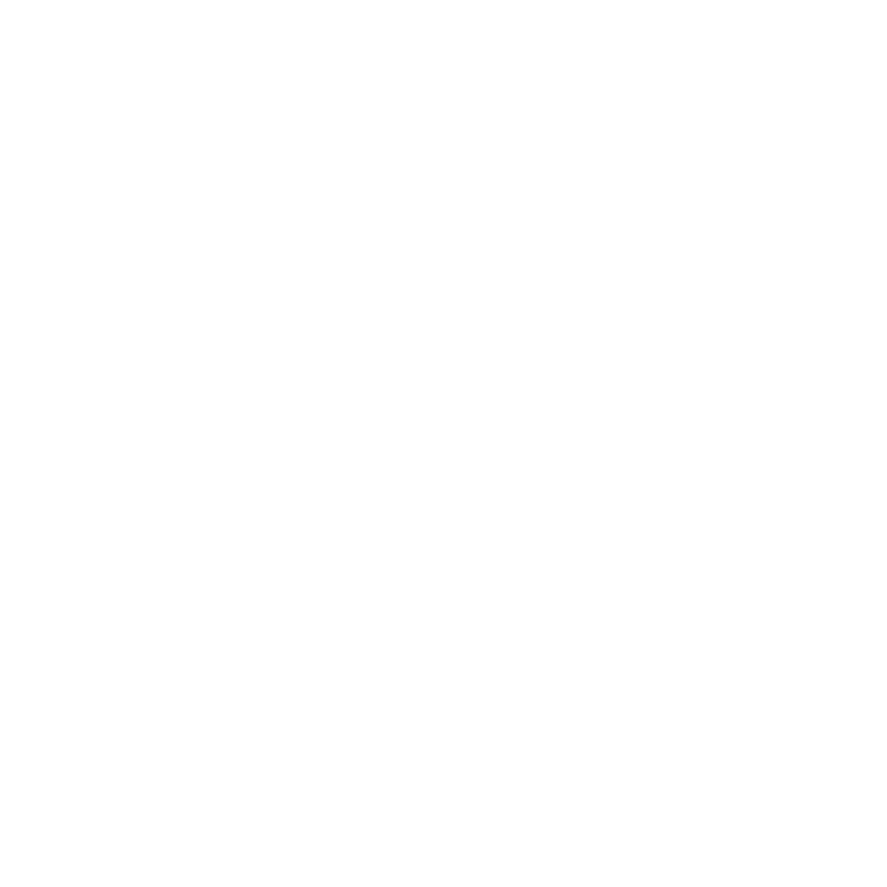
Sorry, the comment form is closed at this time.